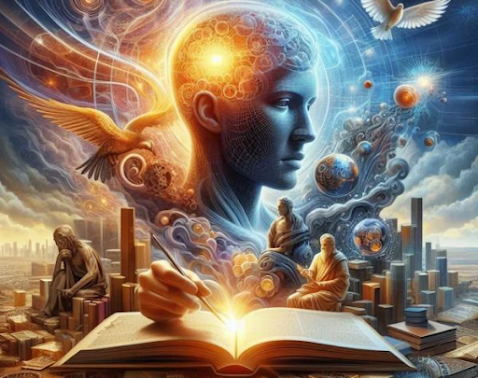|
| Joseph Brodsky |
Quien escribe un poema lo escribe antes que nada porque el poema es un colosal acelerador de la conciencia, del pensamiento, de la percepción del mundo.
Cuanta más poesía leemos, más aborrecible nos resulta cualquier tipo de verborrea, tanto en el discurso político o filosófico, como en estudios históricos y sociales, o en el arte de la ficción. El buen estilo en prosa es siempre rehén de la precisión, de la rapidez y de la lacónica intensidad de la dicción poética.
Discurso de aceptación del Premio Novel de Literatura de Joseph Brodsky en 1987 (Sant Petersbusgo 1940 - Nueva York 1996)
Para una persona particular y que toda su vida prefería esta particularidad a cualquier rol social, para una persona que llegó en esta preferencia bastante lejos –y en particular lejos de la patria, ya que es mejor ser el peor fracasado en una democracia, que ser un mártir o un amo de pensamientos en una autocracia– llegar a parar de repente en esta tribuna es una gran incomodidad y una gran prueba.
Esta sensación se agrava no tanto por el pensamiento en los que estuvieron aquí antes de mí, como por la memoria de los que no tuvieron este honor, los que no pudieron dirigirse como se dice “urbi et orbi” desde esta tribuna y cuyo silencio general parece buscar y no encontrar la salida en uno.
Lo único que puede reconciliar con una situación similar es el simple argumento de que por razones más que nada estilísticas, ya que un escritor no puede hablar por el otro escritor y sobre todo un poeta por el otro poeta; si hubieran estado en esta tribuna Osip Mandelshtam, Marina Tsvetaeva, Robert Frost, Anna Ahmatova, Winsten Oden, ellos sin querer hablarían exactamente por sí mismos, y tal vez también sentirían alguna incomodidad.
Estas sombras me desconciertan permanentemente, hoy día también. En todo caso no me inspiran a elocuencia. En mis mejores minutos me parezco a mí como una especie de suma de ellos, pero esta suma siempre es inferior a cada uno de ellos por separado. Porque es imposible ser mejor que ellos en el papel; también es imposible ser mejor que ellos en la vida, y son justamente sus vidas, aun siendo tan trágicas y amargas, las que me hacen tan seguido – parece que mucho más seguido de lo que correspondería – lamentar por el paso del tiempo. Si el mas allá existe – ya que no me siento capaz de negarles la posibilidad de una vida eterna como tampoco soy capaz de olvidar de su existencia en ésta – si el más allá existe, espero que ellos me perdonarán a mí y la calidad de lo que pienso exponer: al fin y al cabo la dignidad de nuestra profesión no se mide por el comportamiento en la tribuna.
Nombré sólo a cinco, cuyas obras y cuyas suertes quiero tanto, ya sólo porque si ellos no hubieran existido, yo como persona y como escritor valdría poco, y en todo caso, no estaría ahora aquí. Ellas, estas sombras, mejor, estas fuentes de luz ¿lámparas? ¿estrellas? las hubo por supuesto más de cinco, y cada una de ellas es capaz de condenar a una mudez absoluta. En la vida de cualquier escritor consciente su numero es grande: en mi caso se duplica, gracias a las dos culturas a las cuales por la voluntad del destino pertenezco. Tampoco facilita mi tarea el pensar en mis contemporáneos y hermanos de pluma en ambas culturas, en los poetas y escritores cuyo don valoro más que el mío, y quienes en caso de estar en esta tribuna, desde hace buen rato ya habrían pasado a lo esencial ya que tienen más cosas que yo que decir al mundo.
Por eso me permitiré aquí una serie de observaciones, tal vez desordenadas, confusas, y capaces de aproblemarles por su incoherencia. Sin embargo, espero que los limites del tiempo proporcionado para ordenar mi pensamiento y mi propia profesión me defenderán, por lo menos en parte, de los reproches por ser caótico. Raras veces las personas de mi profesión pretenden tener un pensamiento sistemático; en el peor de los casos ellos pretenden tener un sistema. Pero esto también suele ser prestado del medio, del sistema social, y de los estudios de filosofía en la edad tierna. A un artista nada lo convence más de la casualidad de los medios que él utiliza para lograr uno u otro objetivo (y sin importar que este objetivo varíe o no), que el mismo proceso artístico, proceso de creación. Los versos, tal como dijo Ahmatova, realmente crecen de la basura; las raíces de la prosa no son más nobles.
Si el arte enseña algo (y al artista en primer lugar), es justamente la particularidad de la existencia humana. Siendo la más antigua – y la más literal – forma de empresa particular, el arte voluntaria o involuntariamente incentiva en la persona justamente su sensación de individualidad, unicidad, privacidad, transformándola de un animal social a una persona. Muchas cosas pueden ser compartidas: pan, lecho, convicciones, amada; pero jamás un poema de Reiner Maria Rilke, por ejemplo. Una obra de arte, la literatura sobre todo, y la poesía en particular, se dirige a una persona tête-a-tête estableciendo con ella relaciones directas, sin intermediarios. Exactamente por eso los defensores del bien común, líderes de las masas, voceros de la necesidad histórica sienten tanta antipatía hacia el arte en general, la literatura sobre todo, y la poesía en particular. Porque por donde pasó el arte, donde fue recitado un poema, ellos encuentran en lugar de una esperada aceptación y unanimidad, la indiferencia y las discrepancias, y en lugar de disposición para actuar, el descuido y la repugnancia. En otras palabras, a los ceros con los cuales los defensores del bien común y los líderes de las masas pretenden operar, el arte agrega su “punto-punto-coma-menos”, convirtiendo así a cada cero en una carita no necesariamente atractiva, pero siempre humana.
El gran Baratynsky, hablando de su Musa, la caracterizó con tener “la expresión no común del rostro”. Y pareciera que el sentido de la existencia individual consiste justamente en la adquisición de esta expresión no común, ya que tengo la impresión de que para esto “no común” estamos preparados casi genéticamente. Independientemente de que si es una persona escritor o lector, su tarea es más que nada vivir su propia vida y no una impuesta o proscrita desde fuera, aunque pueda parecer algo tan noble y decente. Ya que cada uno de nosotros tenemos sólo una y sabemos bien con qué termina. Sería una lástima gastar este único chance en la repetición de una apariencia ajena, experiencia ajena, tautología, y más lástima aún porque los voceros de la necesidad histórica, por cuya sugerencia la persona está dispuesta a aceptar esta tautología, no se acostarán en su ataúd ni tampoco le dirán gracias.
El idioma y parece que también la literatura, son cosas más antiguas, inevitables y longevas, que cualquier forma de organización social. El rechazo, la ironía, o la indiferencia frecuentemente expresados por la literatura hacia el estado, son en su esencia la reacción de lo permanente, mejor dicho, de lo infinito respecto a lo temporal y lo limitado. Por lo menos, mientras el estado se permite intervenir en asuntos de la literatura, la literatura tiene derecho a intervenir en asuntos del estado. El sistema político, la forma de la organización social, como cualquier sistema en general, son por definición formas del pasado que tratan de imponerse al presente (y a menudo al futuro también), y la persona que tiene el idioma como profesión, es el último que puede darse el lujo de olvidar esto. Un verdadero peligro para el escritor no es tanto la posibilidad (que es a menudo una realidad) de una persecución por parte del estado, como la posibilidad de resultar hipnotizado por la imagen de éste, monstruosa o cambiante hacia lo mejor, pero siempre temporal.
La filosofía del estado, su ética, sin hablar de la estética, es siempre un “ayer”. El idioma y la literatura son siempre un “hoy”, y a menudo, sobre todo en casos de ortodoxia de uno u otro sistema político, hasta pueden llegar a ser un “mañana”. Uno de los méritos de la literatura consiste justamente en su función de ayudar a la persona a precisar el tiempo de su existencia, poder diferenciarse dentro de una muchedumbre de antecesores y contemporáneos, evitar la tautología, o sea, evitar la suerte conocida bajo el honorario nombre de “víctima de la historia”. El arte en general y la literatura en particular se destacan y difieren de la vida justamente porque siempre escapan a las repeticiones. En la vida cotidiana usted puede contar el mismo chiste tres veces, y tres veces provocar la risa convirtiéndose en el alma de la compañía. En el arte esta forma de conducta se llama “cliché”. El arte es un arma sin retroceso y su desarrollo se define no por la individualidad del artista, sino por la dinámica y la lógica del mismo material, por el destino anterior de los medios que exigen encontrar (o indican) cada vez una cualitativamente nueva decisión estética. Poseyendo sus propias genealogía, dinámica, lógica y futuro, el arte no es sinonímico pero en el mejor de los casos, es paralelo a la historia y su modo de existencia es la creación de una cada vez nueva realidad estética. Exactamente por eso tan a menudo resulta estar “delante del progreso”, delante de la historia que tiene (por qué no precisar a Marx) justamente el cliché como su instrumento principal.
Hoy día es muy difundida la afirmación de que el escritor, y sobre todo el poeta, deben utilizar en sus obras el lenguaje de la calle, el lenguaje de la muchedumbre. Con toda su aparente democraticidad y perceptibles ventajas prácticas para el escritor, esta afirmación es falsa y es en el fondo un intento de hacer obedecer el arte, en este caso la literatura, a la historia. Sólo en el caso de decidir que llegó el momento de que el “sapiens” debe detenerse en su desarrollo, la literatura debería hablar en el lenguaje del pueblo. En caso contrario, el pueblo debería hablar en el lenguaje de la literatura. Cada nueva realidad estética precisa para el hombre su realidad ética. Ya que la estética es la madre de la ética, las nociones del “bien” y del “mal” son antes que nada estéticas, previas a las categorías del “bien” y del “mal”. En la ética no “todo está permitido” justamente porque en la estética no “todo está permitido” ya que la cantidad de colores en el espectro es limitada. Un bebé que inconsciente con llanto rechaza a un extraño o que, al revés, tiende las manos hacia él, instintivamente hace una opción estética y no moral.
La opción estética siempre es individual, y la emoción estética siempre es una emoción particular. Cada nueva realidad estética hace a la persona que la vive una persona aun más particular, y ésta particularidad que adquiere a veces la forma de un gusto literario (o cualquier otro), ya por si sola puede convertirse si no en una garantía, por lo menos en una forma de protección de ser esclavizado. Porque una persona que tiene gusto, en particular un gusto literario, es menos vulnerable a las repeticiones y a los conjuros rítmicos característicos de cualquier forma de la demagogia política. Y no es que la bondad no sea la garantía de creación de una obra maestra, sino que la maldad, sobre todo la maldad política, siempre es una mala estilista. Mientras más rica es la experiencia estética de un individuo, mientras más firme es su gusto, más precisa es su opción ética, más libre es él, aunque, posiblemente, no sea más feliz.
Justo en este sentido, mucho más práctico que platónico, hay que entender las palabras de Dostoievsky de que “la belleza salvará el mundo” o la expresión de Matiu Arnold de que “nos salvará la poesía”. Tal vez, ya no se podrá salvar el mundo, pero salvar a una persona siempre es posible. El olfato estético siempre se desarrolla muy impetuoso en las personas, ya que incluso sin que se dé cuenta por completo quién es y qué realmente necesita, el ser humano normalmente instintivamente sabe qué es lo que no le gusta y con qué no está de acuerdo. Vuelvo a decir, que en sentido antropológico el ser humano es un ser estético antes que un ser ético. Por lo tanto, el arte y en particular la literatura, no son un producto derivado del desarrollo de la especie sino exactamente al revés. Si el lenguaje es lo que nos distingue del resto de los representantes del reino animal, la literatura y en particular la poesía, siendo la forma superior del lenguaje, representa a groso modo nuestro objetivo de especie.
Estoy lejos de la idea de enseñar obligatoriamente a todos a versificar y componer, sin embargo también me parece inaceptable la subdivisión de la sociedad en intelectuales y los demás. En el sentido moral una subdivisión así se parece a la subdivisión de la sociedad en ricos y pobres; pero si para la existencia de una desigualdad social se pudiese imaginar no sé qué tipo de fundamentaciones de índole física o materialista, para la desigualdad intelectual éstos serían inimaginables. En este sentido, más que en cualquier otro, la igualdad nos está garantizada por la misma naturaleza. Y no se trata de la formación en general, sino de la formación del habla, donde cualquier imprecisión amenaza con la intervención de una falsa opción en la vida humana. La existencia de la literatura supone una existencia al nivel de la literatura y no solo moralmente sino también léxicamente. Si una obra musical todavía deja a la persona una posibilidad de una opción entre un rol pasivo de auditor o un activo de ejecutor, una obra de literatura, de un arte desesperadamente semántico, como dijo Montale, destina a esta misma persona sólo al rol de ejecutor.
Me parece que el ser humano debería desempeñar este rol más seguido que cualquier otro. Más aun, me parece que este rol se hace cada vez más inevitable como resultado de la explosión de populación y relacionada con ésta, una creciente atomización de la sociedad, o sea, con el creciente aislamiento del individuo. No creo saber de la vida más que cualquier otra persona de mi edad, pero pienso que un libro como interlocutor es más seguro que un amigo o una amada. Una novela o un poema no es un monólogo sino una conversación del escritor con el lector, una conversación, vuelvo a repetir, extremadamente particular, excluyente para todos los demás, si se quiere mutuamente misantrópica. Y en el momento de esta conversación el escritor es igual al lector, como también viceversa,
Independientemente de si es un gran escritor o no. Esta igualdad es la igualdad de la conciencia y se queda con la persona para toda su vida como memoria difusa o nítida y tarde o temprano, acertada o desacertadamente define la conducta del individuo. Hablando del rol de ejecutor, me refiero justo a eso, un rol más natural todavía ya que una novela o un poema son producto de la soledad mutua del escritor y del lector.
En la historia de nuestra especie, la historia del “sapiens”, el libro es un fenómeno antropológico, igual en el fondo al fenómeno del invento de la rueda. El libro surgido no tanto para darnos la idea de nuestros orígenes, sino de qué el “sapiens” es capaz, es un medio de desplazamiento de la experiencia en el espacio con la velocidad de una página que se da vuelta. Este desplazamiento a su vez, como cualquier otro desplazamiento, se convierte en una fuga del común denominador y del intento de imponer un límite de este denominador a nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestra imaginación, un límite que antes no subía arriba de la cintura. Esta fuga es hacia la expresión no común del rostro, hacia el numerador, hacia la personalidad, hacia la particularidad. Y sin importar por imagen y semejanza de quien hemos sido creados, ya somos cinco mil millones, y el ser humano no tiene un futuro diferente del que esté delimitado por el arte. En caso contrario nos espera el pasado, antes que nada, un pasado político, con todas sus gracias policíacas masivas.
En todo caso, la situación cuando en una sociedad el arte en general y la literatura en particular son patrimonio (o privilegio) de una minoría, me parece nociva y amenazante. No estoy llamando a sustituir el estado por la biblioteca, aunque esta idea se me ocurría varias veces, pero no tengo duda de que si hubiéramos elegido a nuestras autoridades basándonos en su experiencia de lectores y no en sus programas políticos, en la tierra habría menos dolor. Creo que a un posible dirigente de nuestros destinos habría que preguntar antes que nada no cómo él imagina el curso de la política exterior, sino qué opina de Stendal, Dickens, Dostoyevski. Ya que por la simple razón de que el pan de cada día de la literatura es justamente la diversidad y disformidad humana, ella, la literatura, resulta ser un antídoto eficaz contra cualquier intento ya conocido o futuro, de un enfoque uniforme y masivo en la resolución de los problemas de la existencia humana. Por lo menos, como un sistema de seguro moral, ella es mucho más eficaz que uno u otro sistema de creencias o doctrina filosófica.
Ya que no puede haber leyes que nos protejan de nosotros mismos, ningún código penal supone castigos por los crímenes contra la literatura. Y el más grave entre estos crímenes no es ni la persecución de autores, ni las restricciones de censura etc. ni la quema de libros. Existe un crimen más grave, que es el desprecio por los libros, su no-lección. Por este crimen la persona paga con toda su vida; en caso de que este crimen lo comete una nación, ella paga por eso con su historia. Viviendo en el país donde vivo (USA, aclaración del traductor), yo sería capaz de ser el primero en creer que existe una especie de proporción entre el bienestar material de la persona y su ignorancia literaria; sin embargo, la historia del país donde nací y crecí no me deja caer en eso. Porque la tragedia rusa reducida a un mínimo casual-consecutivo, a una formula tosca es exactamente la tragedia de una sociedad, donde la literatura llegó a ser un privilegio de una minoría: de la famosa intelligentsia rusa.
No quiero extenderme respecto a ese tema, no quiero entristecer esta noche con pensamientos sobre decenas de millones de vidas humanas interrumpidas por millones de otros humanos, ya que lo que pasaba en Rusia en la primera mitad del siglo XX, sucedía antes de la implantación de armas de tiro automáticas, en nombre del triunfo de una doctrina política, cuya inconsistencia está ya sólo en el hecho de que exige víctimas humanas para su realización. Diré solamente, que supongo, desgraciadamente no por experiencia sino sólo teóricamente, que para una persona que ha leído mucho de Dickens disparar contra su semejante, en nombre de cualquiera que sea la idea, sería más difícil que para una persona que no ha leído a Dickens. Y hablo justamente de la lectura de Dickens, Stendal, Dostoyevski, Flober, Balsac, Melvill etc. es decir, de la literatura y no de la alfabetización, no de la educación. Una persona alfabetizada, educada, puede sin mayor problema después de haber leído uno u otro tratado político, matar a un semejante e incluso sentir con eso el éxtasis de convicción. Lenin fue una persona educada, Stalin fue una persona educada, Hitler también; Mao Tze Tung hasta escribía poemas; sin embargo, la lista de sus víctimas supera lejos la lista de lo leído por ellos.
Sin embargo, antes de pasar a la poesía, yo quisiera agregar, que sería razonable observar la experiencia rusa como una advertencia, por lo menos porque la estructura social del Occidente en términos generales todavía es semejante a lo que existía en Rusia hasta 1917. (Exactamente eso explica la popularidad en Occidente de la novela sicológica rusa del siglo XIX y el relativo poco éxito de la prosa rusa contemporánea. Las relaciones sociales que se formaron en Rusia en el siglo XX parece que se presentan al lector como algo no menos exótico que los nombres de los personajes, impidiéndole identificarse con ellos.) Por ejemplo, sólo los partidos políticos que existían en Rusia en vísperas del golpe de Octubre de 1917 eran no menos que los que hay ahora en los EEUU o en Gran Bretaña. Con otras palabras, una persona imparcial podría notar que en cierto sentido el siglo XIX todavía dura en el Occidente. En Rusia ese siglo terminó; y si digo que terminó con una tragedia, es más que nada por el número de víctimas humanas que provocó la llegada del cambio social y cronológico. En una tragedia de verdad no muere el héroe: muere el coro.
Aunque para la persona, cuyo idioma natal es el ruso, las conversaciones sobre el mal político son tan naturales como la digestión, ahora me gustaría cambiar de tema. El defecto de las conversaciones sobre lo obvio está en el hecho de que éstas corrompen la conciencia con su facilidad, con su fácilmente adquirible sensación de tener razón. Ahí está su tentación, parecida por su naturaleza a la tentación de un reformador social, quién provoca este mal. La toma de conciencia sobre ésta tentación y su rechazo, en cierta medida son responsables de los destinos de muchos de mis contemporáneos, sin hablar de mis hermanos de pluma que son responsables por la literatura que nace bajo sus plumas. Esa literatura no fue ni fuga de la historia, ni aquietamiento de la memoria, como puede parecer desde fuera. “¿Cómo se puede escuchar música después de Aushwitz?” – pregunta Adorno, y una persona que conoce la historia rusa puede repetir la misma pregunta, cambiando en ella el nombre del campo, repetirla, incluso hasta con más razón, ya que el número de personas que dejaron de existir en los campos de Stalin supera mucho la cantidad de los que dejaron de existir en los campos alemanes. “¿Cómo después de Aushwitz se puede comer lunch?”, – notó una vez al respecto el poeta americano Mark Strand. De todos modos, la generación a la cual pertenezco, ha sido capaz de componer esa música.
Esta generación, la generación nacida justo cuando los crematorios de Aushwitz funcionaban con su máxima capacidad, cuando Stalin se encontraba en el cenit de su poder absoluto, casi divino, parece que otorgado por la misma naturaleza, mi generación llegó al mundo, al parecer, para continuar lo que teóricamente debería haber sido interrumpido en esos crematorios y fosas comunes anónimas del archipiélago stalineano. En el hecho de que no todo se interrumpió, por lo menos en Rusia, hay en una gran medida el mérito de mi generación, y siento el orgullo por mi pertenencia a ella no menos que por estar hoy día aquí. Y el hecho de que estoy aquí hoy es un reconocimiento a los méritos de esa generación ante la cultura; y recordando a Mandelshtam, yo agregaría que ante la cultura mundial. Mirando hacia atrás, puedo decir que empezábamos en un lugar vacío, o más bien en un lugar que espanta por su devastación, y que más por intuición que conscientemente, nosotros buscábamos justamente recrear el efecto de la continuidad de la cultura, recrear sus formas y tropos, llenar a sus pocas formas sobrevivientes y a menudo absolutamente desprestigiadas con nuestro propio contenido contemporáneo nuevo o que nos parecía como tal.
Es probable de que existía otro camino, el de una posterior deformación, el de la poética de los fragmentos y las ruinas, el del minimalismo, el de la respiración cortada. Si lo hemos rechazado fue lejos de ser porque éste nos parecía un camino de auto dramatización, o porque estábamos demasiado animados por la idea de preservación de la nobleza heredada de las formas de cultura que conocíamos, equivalentes en nuestra conciencia a las formas de la dignidad humana. Lo hemos rechazado porque en realidad la opción no era nuestra, sino de la cultura, y vuelvo a repetir que esa opción fue estética y no moral. Claro que para una persona es mucho más natural percibir a sí mismo no como un instrumento de la cultura, sino al revés como su creador y guardián. Pero si hoy día estoy afirmando lo contrario, no es porque haya cierto encanto en parafrasear a fines del siglo XX a Plotin, a lord Sheftsbery, a Shelling o a Novalis, sino porque un poeta más que cualquiera siempre sabe que lo que vulgarmente se conoce como voz de Musa, en realidad es dictat del idioma; que el idioma no es su instrumento, sino que él es el medio del idioma para seguir existiendo. Y el idioma, incluso si lo imaginamos como un ser animado (lo que sería sólo justo), no es capaz para una opción ética.
La persona empieza a escribir un poema por diferentes motivaciones: para conquistar el corazón de la amada, para expresar su opinión respecto a la realidad que lo rodea, ya sea un paisaje o un estado, para grabar un estado del alma en que se encuentra en un momento dado, para dejar, como piensa en ese minuto, su huella en la tierra. Es muy probable, que él acuda a esa forma, al poema, por razones inconscientemente-miméticos: un coágulo negro vertical de palabras en medio de una blanca hoja de papel parece recordarle de su propia ubicación en el mundo y de la proporción del espacio respecto a su cuerpo. Pero independientemente de estas razones por las que toma la pluma, e independientemente del efecto producido a su auditorio por grande o pequeño que sea, por lo que sale de su pluma, la consecuencia inmediata de esa empresa es la percepción de entrar en contacto directo con el idioma, o más bien, la percepción de una caída inmediata en dependencia de éste y de todo lo que ya fue expresado, escrito y realizado en el.
La dependencia esa es absoluta, despótica, pero también liberadora. Ya que siempre siendo mayor que el escritor, el idioma además posee una energía centrípeta colosal, que le entrega su potencial temporal, es decir todo el tiempo que yace adelante. Y ese potencial se define no tanto por la composición cuantitativa de una nación que lo habla, aunque por eso también, como por la cualidad del poema escrito en él. Es suficiente recordar a los autores de la antigüedad griega o romana, es suficiente recordar a Dante. Lo que se crea hoy día por ejemplo en ruso o en inglés, garantiza la existencia de esos idiomas durante el siguiente milenio. Repito que el poeta es el medio de la existencia del idioma. O, como dijo el grande Oden, él es alguien a través de quien el idioma vive. Dejaré de existir yo, quien escribe estas líneas, dejarán de existir ustedes, quienes las leen, pero el idioma en que estas líneas están escritas y en que ustedes las leen quedará no sólo porque el idioma es más longevo que el hombre, sino también porque es más preparado para la mutación.
Sin embargo, quien escribe un poema, lo escribe no porque cuenta con la gloria póstuma, aunque espera a menudo que el poema vivirá más, o por lo menos un poco más que él. Quien escribe un poema, lo escribe porque el idioma le sopla o simplemente le dicta la línea siguiente. Empezando un poema, el poeta habitualmente no sabe en qué termine, y a veces llega a estar muy sorprendido con lo que resultó, porque frecuentemente resulta mejor de lo que suponía, frecuentemente su pensamiento llega más lejos de lo que contaba.
Exactamente ése es el momento cuando el futuro del idioma interviene en su presente. Como sabemos, existen tres formas de conocimiento: analítico, intuitivo y el método que usaban los profetas bíblicos, el de la revelación. La diferencia de la poesía con las demás formas de literatura está en que ésta usa simultáneamente las tres (inclinándose preferencialmente hacia la segunda y la tercera), ya que todas están dadas en el idioma; y a veces con la ayuda de una palabra, una rima, quien escribe un poema logra llegar a parar en lugares donde nadie antes de él estuvo, y más lejos tal vez, que lo que él mismo quisiera. Quien escribe un poema lo escribe antes que nada porque el poema es un colosal acelerador de la conciencia, del pensamiento, de la percepción del mundo. Al sentir esta aceleración una sola vez, la persona ya no es capaz de negarse a repetir esa experiencia, ella cae en dependencia de ese proceso, como se cae en dependencia de las drogas o del alcohol. La persona que se encuentra en ese tipo de dependencia del idioma se llama poeta”.